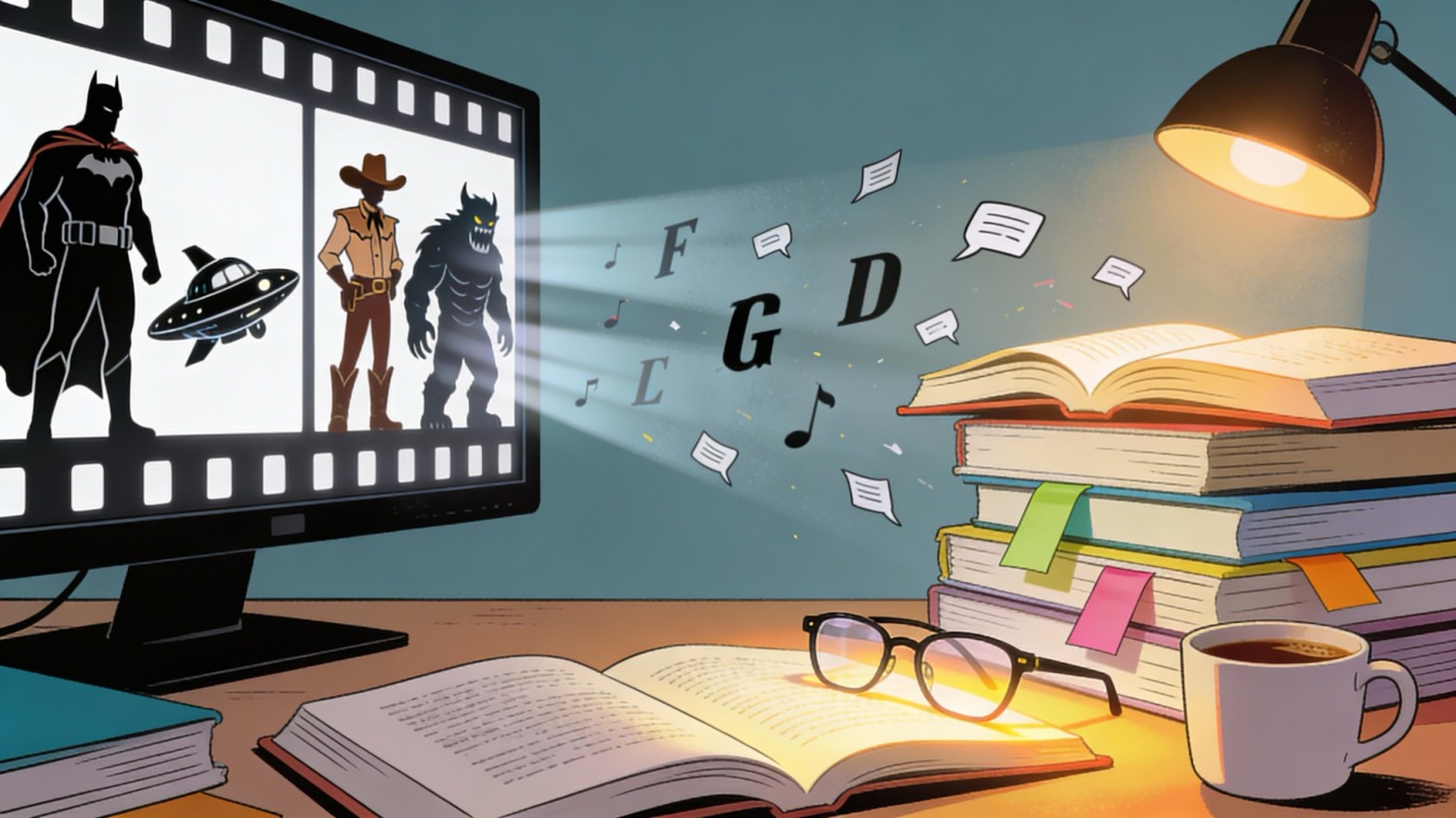Miguel Huerta
Muchas veces me he visto con un libro en mano después de ver una película. No se trata solamente de una curiosidad pasajera, es un impulso más profundo, una necesidad de llenar los vacíos que la imagen, por poderosa que sea, inevitablemente deja. La película, con su lenguaje de inmediatez sensorial, me entrega un mundo completo y cerrado; sus decisiones de encuadre, música y edición guían mis emociones con una precisión casi autoritaria. Pero al apagarse la pantalla, algo queda resonando: una pregunta sin responder, un personaje cuyo interior sólo vislumbré, una idea que fue sugerida pero no desarrollada. Entonces, busco el libro, si lo hay, o algún texto que hable de sus temas. No es un acto de fidelidad, sino de rebelión. Reclamo el derecho a completar, a profundizar, a habitar ese mundo con mi propio ritmo y mis propias pausas.
Este movimiento, de la imagen al texto, del espectáculo a la reflexión, encierra una paradoja esencial sobre cómo accedemos al conocimiento y a la experiencia estética. El cine, como el mito platónico de la caverna, nos presenta sombras en movimiento que tomamos por realidad. Nos conmueven, nos alteran, pero su verdad es prestada, filtrada por otro/otra. Tomar el libro es, en una modesta medida, el gesto de darse la vuelta y buscar la fuente de la luz, o al menos, de intentar comprender el mecanismo que proyecta esas sombras.
Tras ver Blade Runner (1982), uno puede sentir una angustia difusa ante la pregunta por lo humano; al leer la novela de Philip K. Dick, ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas?, esa angustia se transforma en una inquietud intelectual precisa: ¿es la empatía, esa experiencia interior inverificable, el último bastión de lo real? La película me hace sentir la pregunta; el libro me obliga a pensarla.
Consideremos el fenómeno editorial de Harry Potter. Las películas nos hechizan con la magia visual de Hogwarts, pero es en los libros donde la ética del mundo se despliega en toda su complejidad. La pantalla muestra la batalla final; las páginas exploran, a lo largo de miles de palabras, los matices de las elecciones de Snape, la profunda soledad de Dumbledore, la naturaleza corruptora del poder y la definición última del coraje no como ausencia de miedo, sino como actuar a pesar de él. La imagen nos da un héroe; el texto nos revela que la verdadera magia es moral, y que reside en la capacidad de amar y perdonar, lecciones que se tejen lenta y pacientemente en la prosa, no en un hechizo reluciente.
De manera similar, una película como La brújula dorada (2007) puede ofrecer una aventura espectacular con osos acorazados y daimonions. Sin embargo, la obra de Philip Pullman es, en esencia, un tratado filosófico encubierto sobre el alma, la autoridad, el libre albedrío y la muerte de Dios. La película, al suavizar y condensar, inevitablemente deja de lado la profunda crítica teológica y la defensa radical del pensamiento autónomo que son el núcleo de la trilogía. Buscar el libro-trilogía, tras la película es descubrir que la historia no era un simple cuento sobre una niña y su arma, sino una provocación sobre qué nos hace humanos y qué precio estamos dispuestos a pagar por conocer la verdad, por cruda que sea.
El contraste puede ser aún más revelador cuando la fuente es milenaria. Recuerdo que una de las películas que más me ha llevado al libro es la de Troya (2004), la cual reduce la Ilíada a un conflicto por una mujer y a la figura de Aquiles. Homero, sin embargo, no escribe una simple crónica de guerra. Su poema es una meditación turbadora sobre la cólera, el destino, la fragilidad de la vida humana (kimera, los mortales) y la vanidad de la gloria frente a la muerte segura. La película muestra héroes musculosos; el poema nos hace sentir la pátina de la humanidad de Héctor al despedirse de su esposa e hijo, o la desgarradora humanidad del viejo Príamo suplicando a Aquiles el cadáver de su hijo. La ira de Aquiles en el libro no es únicamente fuerza bruta; es un abismo existencial que nos confronta con el sinsentido de la existencia cuando se pierde lo amado. El juego de los dioses con el destino de la humanidad, no es solamente el mito antiguo, pues nos expone a nuestros miedos y deseos más profundos, más humanos. Y aunque el espectáculo cinematográfico celebra la hazaña; la lectura épica nos obliga a confrontar el coste.
Este viaje de ida y vuelta entre la emoción y la razón es el núcleo de una vida ética consciente. La ética no nace de tratados abstractos, sino a menudo del impacto de una historia que nos sacude. Una película como Hotel Rwanda (2004) puede despertar una compasión visceral y una indignación moral profunda. Pero ese sentimiento, si se queda solamente en el plano emocional, puede evaporarse o convertirse en un mero lamento. Al buscar un libro (un testimonio histórico, un análisis del genocidio, un ensayo sobre la psicología de la indiferencia) hacemos algo crucial: transformamos la emoción en comprensión y la comprensión, con suerte, en un principio de acción. La imagen nos muestra el qué del sufrimiento; el texto nos ayuda a entender el por qué y, quizá, el cómo no repetirlo.
El ejemplo más claro tal vez esté en las distopías. Ver El show de Truman (1998) o El viaje de Chihiro (2001) nos deja con una sensación de desasosiego frente a un mundo manipulado o espiritualizado. Leer después a Byung-Chul Han sobre la “sociedad de la transparencia” o adentrarse en los mitos japoneses que inspiran a Miyazaki, es darle nombre y genealogía a ese desasosiego. Comprendemos que no éramos espectadores de una simple fábula, sino de una crítica viva a nuestro presente. La película actúa como el golpe que agrieta la superficie de nuestra certeza; la lectura es la cuña que se introduce en esa grieta para partir la roca y examinar su interior.
Así, ese libro en la mano tras los créditos finales es mucho más que un complemento. Es un acto de diálogo, de resistencia contra la pasividad del consumo. La película, en su magnificencia, puede hacernos olvidar que somos nosotrxs quienes damos significado. El libro, con su exigencia de atención activa y de construcción mental, nos lo recuerda. Nos devuelve a nuestra condición de seres interpretantes, de animales simbólicos que necesitan sentir y entender. En última instancia, este ciclo entre el ver y el leer, entre el corazón y la cabeza, es el ejercicio que nos permite tejer una moralidad propia. No una hecha de consignas prestadas, sino una forjada en el fuego de la experiencia y templada en el agua fría de la reflexión. La próxima vez que termine una película y sienta esa comezón, esa necesidad de saber más, no la ignoraré. Pues es la filosofía llamando a la puerta, pidiendo pasar de la butaca al escritorio, para que la emoción no se pierda en la oscuridad de la sala, sino que se convierta en luz para examinar la propia vida.
Todo esto he pensado mientras espero la versión de la Odisea de Christopher Nolan. Y aún sin verla ya quiero releer el libro y disfrutarlo con fruición.