Miguel Huerta
“De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero” – Rom 7, 19
Imagina que tienes un botón rojo. Si lo pulsas, ganas un millón de pesos y, al mismo tiempo, en algún lugar lejano alguien que nunca conocerás sufre un daño irreversible. Nadie lo sabría jamás. No habría consecuencias. ¿Lo pulsarías? La mayoría de las personas, en frío, respondemos que no. Pero el filósofo Immanuel Kant (1724-1804), con esa mirada profunda que parece atravesar siglos, no se conformaría con esa respuesta. Lo que realmente le interesaba no es el acto en sí, sino lo que ese dilema revela sobre nuestra condición moral: el hecho de que incluso plantearnos la pregunta ya indica algo inquietante. A eso lo llamó el mal radical, y no es un concepto arcaico, sino una lente poderosa para entender por qué, a menudo, hacemos lo que sabemos que no deberíamos, incluso cuando nadie nos ve.
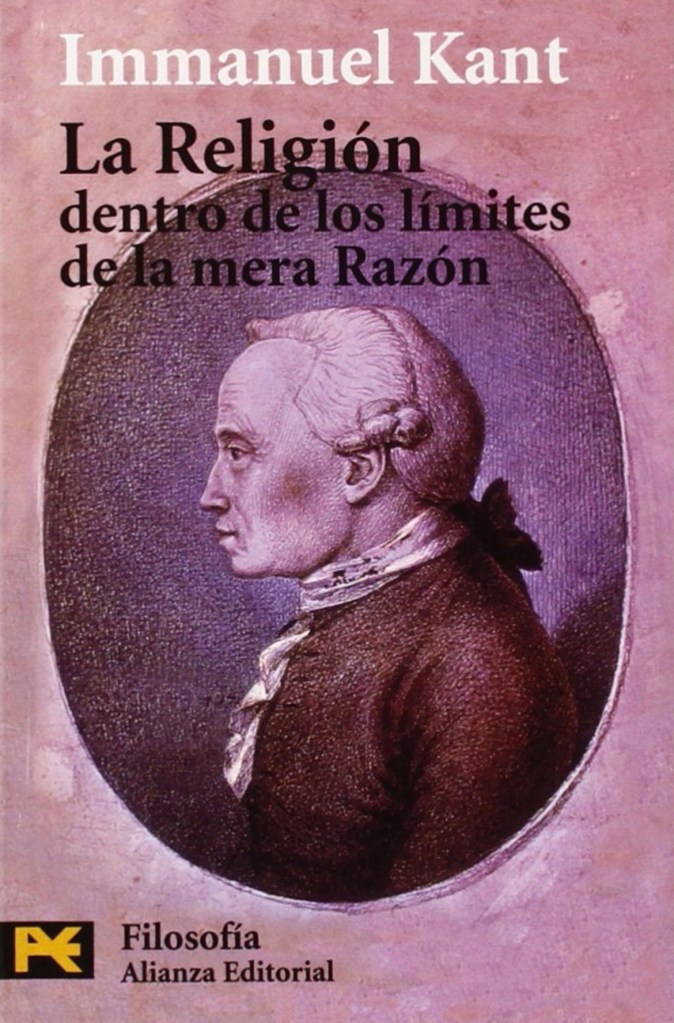
Kant en la obra La religión dentro de los límites de la mera razón sostenía que el ser humano no es malo en un sentido primitivo o violento, sino que arrastra una tendencia sutil y profunda a priorizar sus propios intereses por encima del deber moral. No se trata de ignorancia, ya que sabemos lo que está bien, sino de una especie de “configuración de fábrica” que nos lleva, una y otra vez, a justificar pequeñas y grandes desviaciones. En lenguaje actual es como si nuestro sistema operativo ético viniera con un bug preinstalado, un sesgo casi invisible que distorsiona nuestras decisiones sin que nos demos cuenta del todo. No somos monstruos, pero tampoco ángeles. Somos, en palabras de Kant, seres libres pero dañados desde la raíz de nuestra voluntad.
Vivimos en una época que ejemplifica este mal radical sin necesidad de grandes dramas. Piensa en las redes sociales. Sabemos que alimentan la polarización y la ansiedad, y sin embargo, seguimos desplazando pantallas, dando like a contenidos tóxicos o silenciando voces incómodas. Ahora piensa en el consumo. Conocemos el coste ambiental y social de muchas de nuestras elecciones, pero el precio bajo, la inercia o el deseo inmediato suelen ganar la partida. Esto no es maldad en mayúsculas; es la versión cotidiana del mal radical, elegir lo cómodo sobre lo correcto, lo propio sobre lo justo, lo inmediato sobre lo significativo. Kant lo vio hace siglos. El problema no es que no sepamos qué está bien, sino que nuestro “yo” a menudo se sienta en el asiento del conductor y relega la moralidad al asiento trasero.
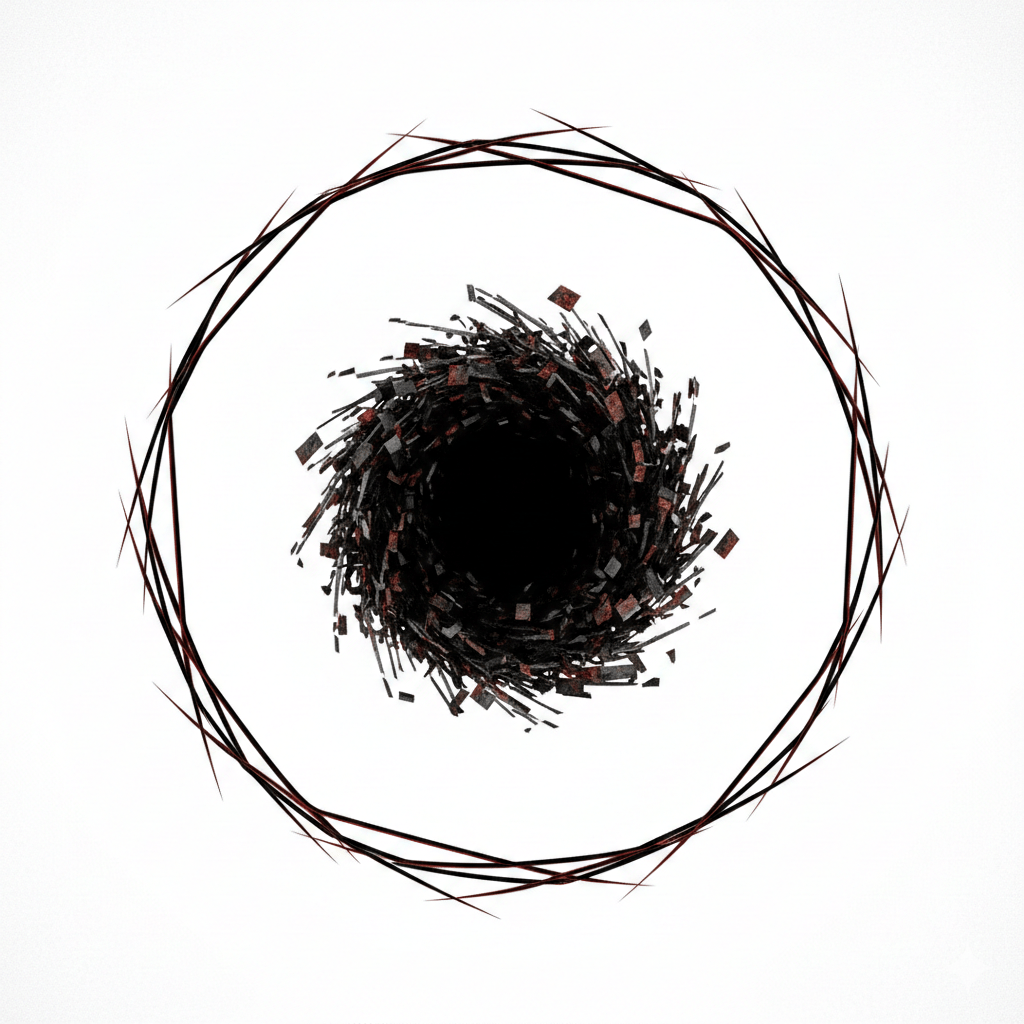
La cultura popular lo sabe, y por eso nos fascinan los antihéroes y las caídas en desgracia. Walter White en Breaking Bad no nace siendo Heisenberg; se construye decisión tras decisión, justificación tras justificación. Anakin Skywalker no se convierte en Darth Vader de la noche a la mañana, lo hace eligiendo, una y otra vez, pues pone su miedo y su apego por encima del código moral del Jedi. Estas historias nos enganchan porque reflejan algo verdadero: la capacidad humana para racionalizar lo que inicialmente nos repelería. El mal radical no es un interruptor que se activa, sino un volumen que sube poco a poco, hasta que el ruido de nuestras excusas ahoga la voz de la conciencia.
Lo más incómodo y brillante de la idea de Kant es que esta propensión no nos viene dada como un destino, sino que en cierto modo la elegimos, libremente. Esto es una paradoja. Todxs compartimos esta tendencia a torcer las reglas morales cuando nos conviene, y sin embargo, cada quien es responsable de esa distorsión. Esto explica fenómenos como la normalización de la corrupción a baja escala, la indiferencia ante el sufrimiento ajeno o la pasividad frente a injusticias que no nos tocan directamente. No hace falta ser villanx de saga épica; basta con ser humanx en un mundo complejo.
Pero Kant no era pesimista. Si el mal radical es una elección, también lo es su contrario. La misma libertad que usamos para desviarnos nos permite reconducirnos. Él lo llamaba una “revolución del corazón” (Herzensrevolution), una transformación profunda de nuestras prioridades morales. En lenguaje de hoy sería un reinicio ético. No se trata de ser perfectxs, sino de ser conscientes; de cuestionar no sólo lo que hacemos, sino por qué lo hacemos. De dejar de actuar en piloto automático y empezar a elegir con la brújula de la coherencia, no únicamente de la conveniencia.
En un mundo como el nuestro (hiperconectado, acelerado, lleno de distracciones y botones rojos invisibles), la reflexión sobre el mal radical sigue siendo relevante. ¿Cuántas de nuestras decisiones están guiadas por principios y cuántas por algoritmos, inercia o miedo al rechazo? Kant no nos da una app para resolverlo, pero nos ofrece algo mejor: una invitación a mirarnos con honestidad. A reconocer que la sombra del botón rojo vive también en nosotrxs, y que la verdadera valentía no está en salvar el mundo en una gesta heroica, sino en decidir, cada día, no pulsarlo. Al final, la ética no es un juicio sobre lxs demás, sino una conversación permanente con unx mismx. Y en esa conversación, todxs estamos invitadxs.
