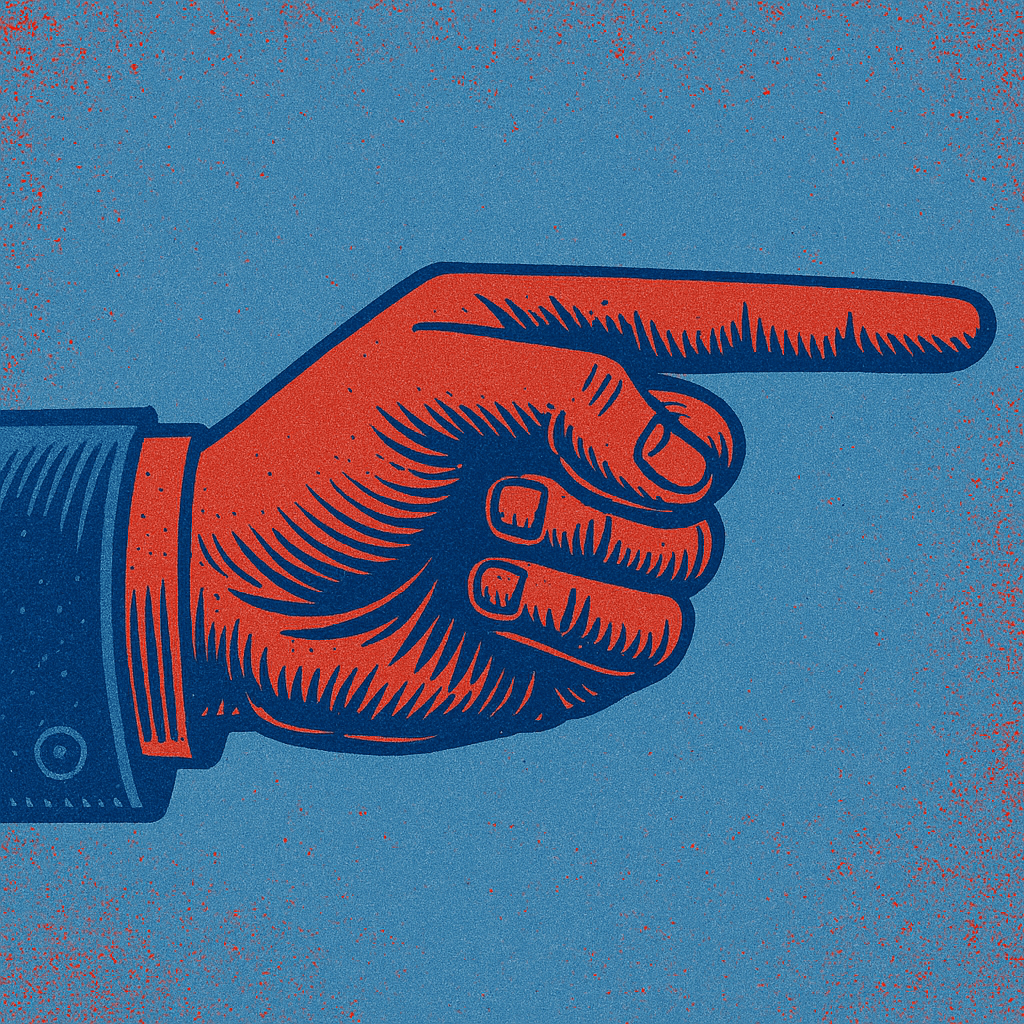Miguel Huerta
Cuando se observa el tablero político global, la percepción de que la derecha contemporánea aboga por una reducción o eliminación de ciertos derechos (laborales, sociales, reproductivos) parece chocar frontalmente con su propia bandera principal: la libertad. Lejos de ser una contradicción, esta aparente paradoja se disuelve cuando se analiza el sustrato filosóficamente denso que da forma a la noción de libertad en las distintas familias de la derecha política.
No se trata de un concepto monolítico, sino de un espectro que va desde una libertad entendida como el marco para el florecimiento de virtudes comunitarias, hasta una libertad radical concebida como la mera ausencia de coerción, pasando por una peligrosa deriva donde el significante “libertad” se vacía para ser llenado por pulsiones autoritarias. Comprender este arcoíris ideológico es esencial para desentrañar el espíritu de nuestra época, pues cada una de estas concepciones implica un proyecto de sociedad y, por ende, una definición específica de quién es sujeto de derechos y quién no.
En el extremo más moderado y filosóficamente más complejo del espectro, encontramos al liberalismo conservador, una tradición que hunde sus raíces en pensadores como Edmund Burke, Alexis de Tocqueville y, más recientemente, figuras como Roger Scruton o Friedrich Hayek, aunque con matices. Para esta corriente, la libertad no es un estado de naturaleza salvaje ni una carta en blanco para el capricho individual. Por el contrario, es una “planta delicada”, como la describió Hayek, que puede florecer en un ecosistema moral y cultural muy específico. La libertad, aquí, se entiende como el resultado de un orden espontáneo pero frágil, sostenido por instituciones intermedias como la familia, las iglesias y las comunidades locales. Estas “estructuras de acogida” son las verdaderas escuelas de la virtud, donde se internalizan valores como la responsabilidad, la laboriosidad, el respeto a la ley y el cumplimiento de la palabra dada. Sin ese sustrato ético, argumenta el liberal conservador, la libertad política y económica degenera en mero libertinaje o, peor aún, en la puerta de entrada para que el Estado (el Leviatán) ocupe el vacío dejado por el tejido social descompuesto. Por ello, esta corriente no ve una contradicción en defender el libre mercado en lo económico y posturas restrictivas en materia de bioética o familia. Para un liberal conservador, permitir ciertas “libertades”, como la gestación subrogada con fines comerciales o la disolución unilateral del vínculo matrimonial sin causas, no es ampliar la libertad, sino dinamitar los pilares que la sostienen. El útero no puede ser tratado como un departamento en alquiler, pues se estaría mercantilizando la vida misma y erosionando el cuerpo femenino que debe permanecer extra commercium para que la libertad genuina perdure a través de las generaciones. La libertad, en este marco, es inseparable de la tradición y el orden; es la herencia que recibimos y que debemos custodiar.
Un paso más allá en esta evolución conceptual nos conduce al libertarismo (libertarios, anarcocapitalistas, entre otros), la corriente actual que ha capturado la imaginación de amplios sectores, especialmente en las Américas, bajo figuras como Javier Milei o el legado de Murray Rothbard. Aquí, la definición de libertad se radicaliza y simplifica. Inspirada en el principio de no agresión, esta corriente postula que la libertad es la ausencia total de coerción. Cada individuo es soberano absoluto sobre su cuerpo y su propiedad, y cualquier interacción humana debe ser producto de un pacto voluntario. El Estado, por definición, es un ente coercitivo que viola este principio al cobrar impuestos (que consideran un robo) o al regular conductas. A diferencia del liberalismo conservador, el libertarismo no tiene un programa moral sustantivo; su único dogma es el procedimental: mientras no se inicie la fuerza, cualquier acción es legítima. Esto conduce a paradojas fascinantes.
El libertarismo defiende la libertad de mercado hasta sus últimas consecuencias, abogando por la privatización de prácticamente todas las funciones estatales. Sin embargo, a diferencia de sus primos conservadores, esta lógica lo puede llevar a adoptar posturas socialmente liberales o incluso radicales: la despenalización de las drogas, la apertura a todo tipo de contratos sexuales, e incluso la defensa de la libertad absoluta para disponer del propio cuerpo, lo que incluye el aborto o el suicidio para objetivos específicos. Para el liberal conservador, el libertario es un fanático que, en su afán de maximizar la libertad, termina por mercantilizar todas las esferas de la vida y reducir al ser humano a una mera unidad de intercambio, ignorando que la libertad negativa (la “libertad de”) no puede sostenerse sin un horizonte de libertad positiva (la “libertad para” algo noble) . El libertario, por su parte, acusa al conservador de querer imponer sus valores particulares y de no confiar en la capacidad del individuo para autogobernarse.
Finalmente, en el extremo más sombrío y preocupante, nos topamos con las derechas radicales, identitarias o directamente iliberales. Es en este punto donde la crítica de que “la derecha quita derechos” adquiere su mayor potencia y donde el concepto de libertad sufre una verdadera torsión. Aquí, la libertad deja de ser un atributo del individuo universal para convertirse en un privilegio de la comunidad o la nación entendida en términos étnicos o culturales homogéneos. Como analiza la filósofa Wendy Brown, estas corrientes realizan una apropiación del lenguaje de la libertad para fines profundamente antiliberales. No se invoca la libertad para proteger al individuo del Estado, sino para “liberar” al “pueblo” de las élites globalistas, de los migrantes, de las minorías o de la corrección política impuesta por una supuesta dictadura “progre”. El lema “Patria, Familia, Libertad”, coreado por movimientos desde Vox en España, el PAN en México y hasta líderes como Trump o Bolsonaro, es un ejemplo perfecto de esta resignificación . La libertad que se reivindica es la de la nación para cerrar sus fronteras, la de los padres para educar a sus hijos sin la “ideología de género” impuesta por el Estado, o la de los ciudadanos para expresar opiniones sin las ataduras de lo “políticamente correcto”. Esta libertad es, en el fondo, una reivindicación del derecho a la exclusión y a la jerarquía.
El filósofo Rocco Carbone, al analizar este fenómeno, habla incluso de una dualidad fascista, donde se dice defender la libertad mientras se destruye lo común y se utiliza el odio como pasión política fundamental. En esta concepción, la libertad es un arma arrojadiza contra el diferente; es el permiso para que el más fuerte (demográfica, cultural o económicamente) pueda imponer su estilo de vida sin las restricciones de un marco de derechos que proteja a las minorías. El Estado ya no es el garante de un orden justo, sino la herramienta para destruir a los enemigos internos, todo en nombre de una libertad que, paradójicamente, sólo puede ejercerse plenamente por quienes pertenecen al núcleo duro de la comunidad.
Sin duda, es crucial anclar este análisis en la realidad concreta de México, desde donde escribo, para evitar que esta argumentación quede en una abstracción inofensiva. La derecha mexicana, encarnada históricamente en el Partido Acción Nacional (PAN) y en movimientos contemporáneos como el de Va por México o el de organizaciones como el Frente Nacional por la Familia, presenta un perfil idiosincrático que merece una mirada crítica a la luz de las categorías previamente expuestas. A diferencia de la claridad casi escolástica del liberalismo conservador anglosajón o del fervor cuasi-revolucionario del libertarismo, la derecha mexicana ha adolecido históricamente de un déficit filosófico profundo, operando más por reacción visceral y religiosa que por convicción doctrinal. Su concepción de la libertad ha sido, en la práctica, profundamente contradictoria y utilitaria: durante el ocaso del régimen priista, abanderó la “libertad democrática” y la alternancia como un fin en sí mismo, pero una vez en el poder, con Vicente Fox y Felipe Calderón, esa libertad se reveló como un cascarón vacío, carente de un proyecto de nación y de una auténtica voluntad de transformar las estructuras de privilegio. La “libertad” que propugna esta derecha, particularmente en su facción más conservadora y vinculada a grupos religiosos (tanto católicos como evangélicos), es a menudo una libertad negativa mal entendida que se agota en la defensa de la “patria potestad” o en el eslogan vacío de “libertad educativa” para combatir fantasmas como la “ideología de género”, mientras permanece ominosamente silenciosa frente a las restricciones reales a la libertad que imponen los monopolios económicos, la corrupción política o la violencia criminal que coarta la libertad de movimiento y de vida de millones de personas en México. Es una derecha que clama por la libertad del padre de familia para educar a sus hijos según sus valores, pero que justifica o tolera la más feroz coerción económica que condena a esos mismos hijos a la precariedad. Al carecer de una reflexión filosófica robusta sobre las condiciones materiales que hacen posible la libertad (condiciones que pensadores como el propio Burke o Tocqueville consideraban esenciales en el arraigo a la propiedad y la comunidad), la derecha mexicana cae en un moralismo estéril que confunde la libertad con la imposición de una cosmovisión particular a través del Estado, incurriendo así en la misma tentación autoritaria que dice combatir, y revelando que su batalla no es por una sociedad más libre, sino por una sociedad moralmente homogénea bajo su propia égida. En este sentido, se acerca peligrosamente a esa deriva iliberal descrita antes, utilizando la retórica de la “libertad” como un ariete contra la pluralidad y los derechos humanos conquistados, sin ofrecer un andamiaje ético o económico que sostenga una libertad sustantiva para el conjunto de la población.
En conclusión, la percepción de que la derecha global “quita derechos” no es una mirada simplista, sino el reflejo de una profunda batalla por el significado de la libertad. Desde el liberalismo conservador, que busca enraizar la libertad en la tradición y que, al hacerlo, puede restringir derechos individuales en pos de la estabilidad de instituciones como la familia, pasando por el libertarismo, que amplifica la libertad individual hasta casi disolver el vínculo social y que, por coherencia, debería ampliar derechos civiles mientras desmantela derechos sociales, hasta llegar a la ultraderecha, que vacía la libertad de todo contenido universal para convertirla en el grito de guerra de una comunidad cerrada contra sus enemigos. Entender este arco permite comprender que la discusión no es entre “libertad” y “autoritarismo”, sino entre concepciones antagónicas de qué significa ser libre y, sobre todo, de quién merece serlo. El desafío de nuestro tiempo no es sólo defender la libertad, sino definir qué tipo de libertad queremos habitar y, fundamentalmente, si esta puede ser algo más que el derecho del más fuerte a no ser molestado en el disfrute de sus privilegios.